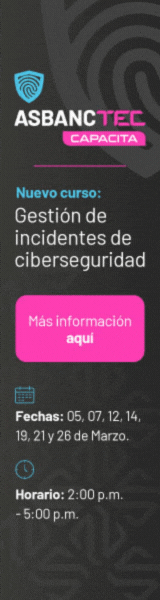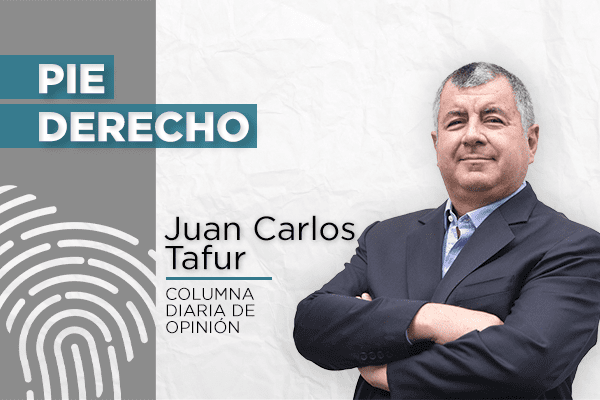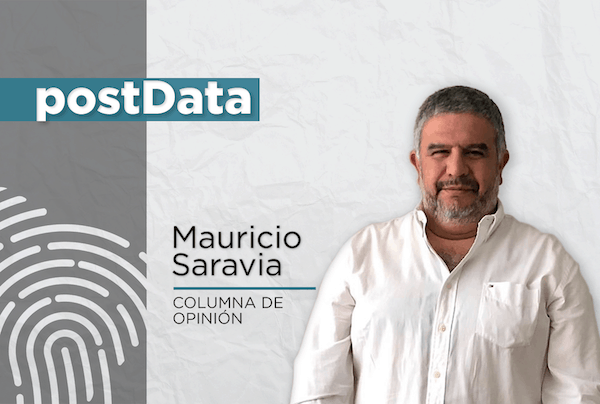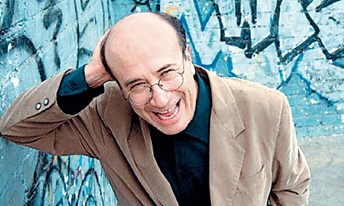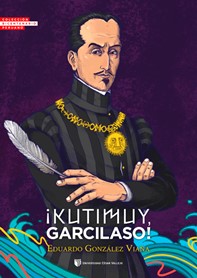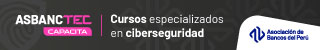Según un estudio de Ipsos realizado en el 2020, hoy hay 13.2 millones de peruanos en las redes sociales, los cuales pertenecen principalmente a Facebook (94%), Instagram (60%) y Twitter (29%).
Más allá de la reciente campaña electoral, el telenovelesco acontecer nacional saturó -y continúa saturando- las redes sociales de contenido político como nunca se había visto. La cantidad de información, polarización y noticias falsas, generaron un panorama confuso para los millones de jóvenes que hoy se informan a través de este medio.
Esto nos lleva a preguntarnos, en un contexto en el que la credibilidad por las instituciones y los expertos “tradicionales” es cada vez menor, ¿quiénes son aquellos líderes de opinión que son capaces de influir en el comportamiento y las decisiones de estas conectadas generaciones? ¿A quiénes escuchan y siguen realmente? A los influencers.
¿Qué es un influencer?
Según la RAE, un influencer es una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Desde celebridades, hasta bloggers y creadores de contenido, pasando por expertos de un sector o tema específico, los influencers son las personas, las marcas y las personalidades en línea en las que la que esta generación confía.
Según un informe de la empresa Influency, Perú ya cuenta con 104,368 de influencers. Solo en Instagram, 53 cuentas ya llegan a más de 1 millón de seguidores (Statista, mayo 2020).
En los últimos meses, el rol y participación de los influencers frente al escenario de crisis política ha sido muy cuestionado. Nos encontramos frente a algunos que decidieron dar su opinión y terminaron siendo atacados por quienes no compartían su punto de vista. También influencers que, sin saber, compartieron información falsa y terminaron pidiendo disculpas. Probablemente no se animen a hablar del tema de nuevo. Y están aquellos que prefirieron no decir nada. Los que creen que de fútbol, religión o política no se habla ni en la mesa ni en su cuenta. También están los que tenían miedo de perder seguidores o las marcas que los auspician. No faltó el que trató de ser objetivo e imparcial y fue tildado de “tibio”.
Los influencers se han convertido en autoridades en su ámbito, expertos en su materia. La gente los escucha. Entonces, si bien para dar su opinión política no tienen que ser expertos en esa materia, es importante que reconozcan e interioricen el rol que tienen en influenciar a otros y, por tanto, la responsabilidad que tienen de dar una opinión informada.
Todos, incluidos los influencers, somos ciudadanos y debemos ejercer este rol. No podemos ser ajenos a la política (ya sabemos lo que cuesta). Si no sabemos de ella, aprendamos. Si no tenemos las herramientas para hablar de ella, busquemos fuentes confiables para compartir e informar al resto. Hablar de política no se trata solo de compartir tu posición, se trata de ayudar a los demás a construir la propia a través de información confiable.
A los influencers: canalicen de manera positiva la increíble capacidad que tienen de conectar y relacionarse con su comunidad. Esto no quiere decir que todos deban sentirse cómodos hablando de política o estén preparados para hacerlo. Y quien no lo haga no debería ser juzgado, criticado ni cancelado. Estamos en un momento de transición y las maneras en las que nos informamos están migrando. Que esta experiencia sea un aprendizaje de cómo abordar con sus seguidores temas sensibles como la política.
¿Quién hizo bien? ¿Quién se equivocó? ¿El influencer que habló o el que se quedó callado? Yo no tengo la respuesta. Lo que no podemos negar es que la era de los influencers apolíticos ha muerto. La política es y siempre será parte de nuestra vida como ciudadanos. Dependerá de cada uno si la incluye o no de su contenido. Y ustedes que opinan, ¿va o no va?